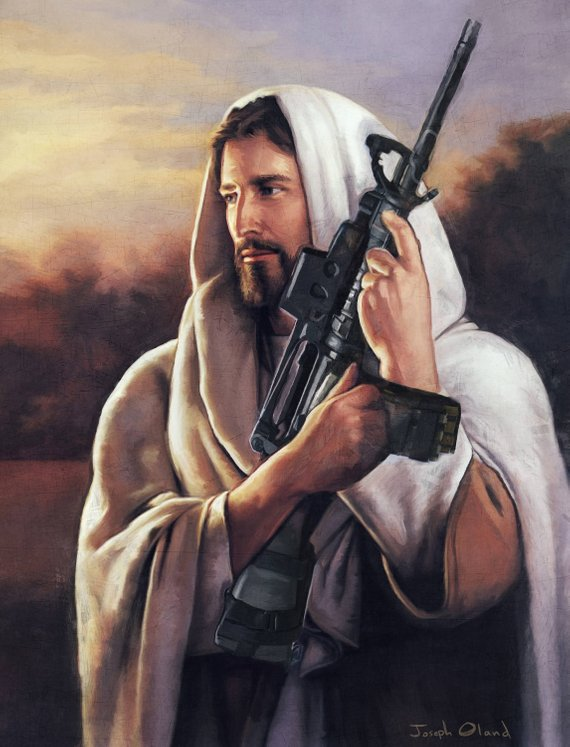Ya está llegando el fin de la spooky season, pero no debemos estar tristes. El miércoles os traje un resumen de todo lo que he leído y visto este mes (aunque no todo ha sido tan spooky), y hoy os traigo la última reseña para este mes, pero no hay que estar triste, que ya empieza el Christmas time.
«Mi madre nos quería hasta la locura. Hasta la desesperación.
Por eso nos arrancó los ojos. Era el precio de soñar
que podía salvarnos así la vida».
Antes de empezar con la reseña, quiero hablaros de un pequeño reto lector que me ha pasado @magacedamr y que están llevando a cabo ella y unos amigos suyos: @Pueblo_Leee, cuyo objetivo básico es leer autoras nacionales a través de un pequeño bingo mensual que incluye lecturas de todo tipo y con el que se pueden encontrar posibles maravillas. Inconscientemente este mes yo he participado y voy a continuar haciéndolo el mes que viene (aunque no sé bien con qué libro, estoy abierto a recomendaciones de obras escritas por mujeres trans españolas). En su blog cuentan algo más del tema y van a ir subiendo las reseñas. ¡Animaos!
Voy a empezar por el final: Legado de plumas me ha encantado. Esta pequeña novelette publicada por LiterUp es una maravilla y creo que ese es el statement con el que debo partir para que sepáis mi opinión. El libro viene enmarcado en la convocatoria Válidas que la editorial saca para promover historias con personajes con enfermedades y discapacidades, pero que esto no sea el elemento y motor principal de la novela. ¿Dónde queda esto en el libro? Los dos protagonistas, Briana y Arlen, son ciegos.
Narración y sentidos
Como dice la cita al principio, su madre les arrancó los ojos cuando eran pequeños para poder salvarlos de los Ángeles. La ceguera no es el elemento principal de la novela, pero queda patente que define qué y cómo se narra. Es la primera novela que leo escrita desde la perspectiva de unas personas que no pueden utilizar uno de sus sentidos para describir lo que sucede a su alrededor, menos aún la vista, quizá el principal a la hora de abordar una novela. Así, el narrador, homodiegético de focalización interna, describe su alrededor y su mundo a través del resto de sentidos, a través de su experiencia, el conocimiento previo y sus propios sentimientos. Ha sido una maravilla el acercamiento de la autora y creo que cualquier persona que esté interesada en la escritura debe leerlo y plantearse este mismo reto: describir sin la vista.
Aunque falta un sentido, en ningún momento ha habido sensación de desconocimiento. El lector es capaz de hacer una imagen mental de todo el mundo en el que viven, e incluso ciertas pinceladas del exterior, pero, sobre todo, es capaz de crear todo el ambiente más cercano, la torre donde viven. La gran maravilla que Marina es capaz de hacer es que el lector pueda "ver" en su mente todo el ambiente, todos los rostros, todas las formas, solo a través de las descripciones de otros sentidos, y las emociones. Así, descripciones, experiencia y memoria se unen a la perfección para crear un mundo nuevo que calla más que cuenta.
Por último, en cuanto a la narración, Marina tiene la capacidad de hacer una novelette que no necesita ni más ni menos. El ritmo está medido a la perfección, hay tiempos de descanso y respiración cuando debe haberlos, pero la acción se desarrolla con rapidez cuando debe hacerlo. El único pero que podría darle es que quizá el final queda demasiado apresurado y abierto para mi gusto, pero entra dentro de lo que he comentado de los silencios de la novela.
Los silencios y las voces del worldbuilding
La narración y los sentidos no son los únicos elementos en los que la autora destaca. Como en la copla, Marina Tena sabe controlar y dominar las voces y los silencios de una forma magistral. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos todo lo que sucede, muchos elementos del mundo, de la creación que se presenta son casi desconocidos, solo conocemos a conciencia pequeñas referencias de aquí y allá, pero nada especialmente firme.
He comparado con la copla porque una de las maravillas de estas composiciones musicales es la capacidad de decirnos mucho cuando no dice nada. En Legado de plumas no conocemos bien qué son los ángeles, pero sí lo que no son (no puedo decir mucho más porque es spoiler, lo siento), no conocemos el mundo, pero sabemos que es una especie de distopia en la que todo va mal y en la que estos ángeles dominan. ¿Quiénes son los ángeles? Como he dicho, no se sabe bien, pero dominan y aterrorizan a la población, las controlan y hacen que le tengan respeto.
Marina Tena calla mucho de todo lo que sucede en su historia, incluso al final, para que el propio lector rellene huecos, deja pinceladas que aluden emociones, que cuentan sin decir nada.
Maniqueísmos y colores grises: personajes y acciones
Si hay que destacar dos temas principales que trata la novela, esto queda claro: la fraternidad que une a los dos personajes principales y la necesidad de supervivencia. Briana y Arlen están obligados a adaptarse a un medio hostil donde van a sufrir ataques y abusos constantes por parte de los dos ángeles, especialmente Azrael, quien parece hacerlo desde el placer y el disfrute, mientras que Tamiel se muestra como bondadoso, mientras que Tamiel se muestra más como un padre casi bondadoso que a veces castiga, aunque Briana no acepta esto (y yo como lector tampoco mucho). La única forma de supervivencia que estos hermanos encuentran en su colaboración mutua, ser uno el apoyo del otro, y viceversa.
En esta narración encontramos dos parejas de personajes que muestran dos comportamientos ante la situación en las que se encuentran: raptado y raptor; esclavo y amo (no se habla de que oficialmente sea esclavos, pero los comportamientos y las relaciones y dinámicas de poder entre personajes huele mucho a ello). En el primer grupo encontramos a los hermanos: Arlen ha aceptado su destino, ha aceptado ser raptados y su posición, está en contra casi de revelarse y obedece todo lo que se le manda, llegando incluso a coger cariño a Tamiel, que sería su correspondencia en ángel, también más pacífico, con un aparente cariño hacia los chicos, aunque resignado a obedecer a Azrael cuando la situación lo demanda. Por su parte, Briana se muestra como una persona luchadora, cabezota e incapaz de aceptar la condición en la que se encuentran, con un gran odio hacia los ángeles. Azrael es el ángel que se muestra como malvado, como el que maltrata y descorazonado.
La concepción principal que recibimos de los ángeles es la propia de Briana, lo que, en un primer momento, nos lleva a entenderlo todo desde el maniqueísmo: los hermanos, un nosotros bueno, sin maldad y solo sometidos; contra los ángeles, un ellos, una otredad malvada a la que hay que enfrentarse. Una maravilla que lleva Marina a cabo es la capacidad de hacernos vislumbrar más allá. No se afirma que los ángeles sean buenos en ningún momento, sus acciones están ahí: rapto, asesinato, maltrato..., pero se nos da una explicación: lo necesitan para sobrevivir; y los hermanos, al final, no son solo unos pobres indefensos, sino que son capaces de luchar y llevar a cabo actos malvados, claro sobre todo al final, también por el mismo motivo: la supervivencia. La supervivencia es el motor de la novela y es el cierre de la misma en un perfecto círculo.
Conclusiones
Con todo esto presentado, solo queda repetir la misma afirmación con la que he empezado la reseña: me ha gustado mucho. Es una lectura que recomiendo para cualquiera que quiera buscar nuevas formas de presentar la descripción, con una narración medida y cuidada, y llena de detalles en todos sus elementos. Aunque a veces he sentido que me faltaba un algo para terminar de disfrutarla al completo, sin duda se lleva 5 estrellacas porque las merece.